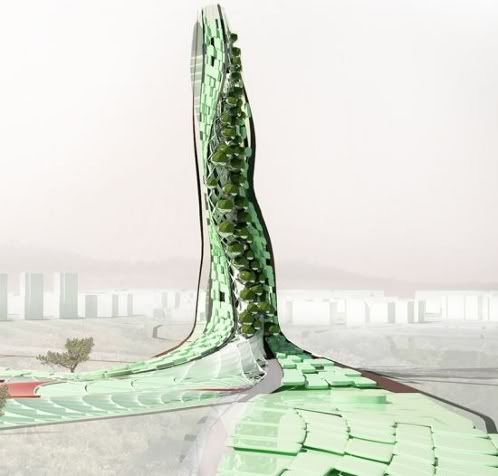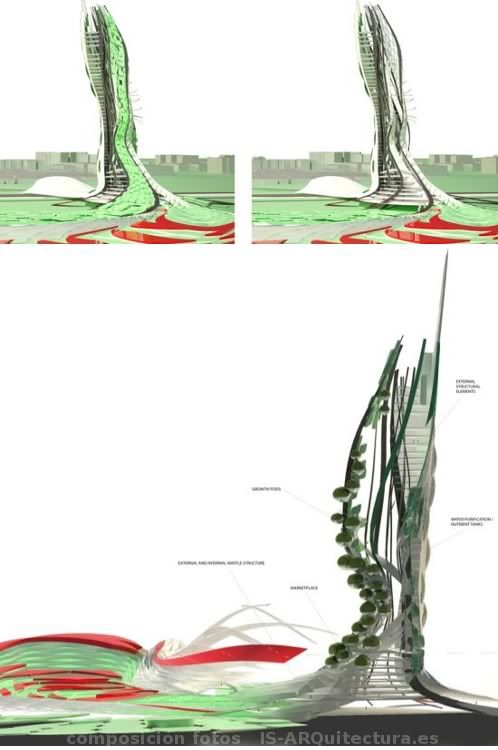HIDROPONIA
CONCEPTO
Hidroponía es un término que tiene raíces griegas: "Hydro" = agua y "ponos" = trabajo; y sencillamente significa "el trabajo en agua".
En algunos casos, el término "hidroponía" es usado sólo para describir sistemas basados en agua, pero en el sentido más amplio, el término es el de cultivo sin suelo ("soilless culture" en inglés). Por lo tanto, "un sistema hidropónico o cultivo sin suelo, es un sistema aislado del suelo utilizado para cultivar diversos tipos de plantas de importancia económica. El crecimiento de las plantas es posible por un suministro adecuado de todos sus requerimientos nutricionales a través del agua o solución nutritiva".
La hidroponía es una técnica que permite cultivar y producir plantas sin emplear suelo o tierra. Con la técnica de cultivo sin suelo se obtienen hortalizas de excelente calidad y sanidad, y se asegura un uso más eficiente del agua y fertilizantes. Los rendimientos por unidad de área cultivada son altos, por la mayor densidad y la elevada productividad por planta.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS
VENTAJAS:
* No contamina el medio ambiente ni produce erosión.
* Permite aprovechar suelos o terrenos no adecuados para la agricultura tradicional.
* No se depende de los fenómenos meteorológicos.
* Permite producir cosechas fuera de estación.
* Reducción de costos de producción en forma considerable.
* No se usa maquinaria agrícola.
* Mayor rendimiento que una producción tradicional.
* Mayor precocidad de los cultivos.
* Crecimiento más rápido y vigoroso de las plantas debido a que en un sistema hidropónico el agua y los nutrientes están más disponibles y balanceados.
* Ahorro de fertilizantes e insecticidas.
* El agua potable o de pozo, garantiza que el cultivo hidropónico sea un producto libre de contaminación y enfermedades.
* Mayor limpieza e higiene en el manejo del cultivo, desde la siembra hasta la cosecha, obteniéndose cultivos más sanos.
* Menos consumo de agua.
* Se obtiene uniformidad en los cultivos.
DESVENTAJAS:
* No existe una difusión amplia de lo que es la Hidroponía.
* Elevado costo de producción.
* Para un manejo a nivel comercial, se requiere de cierto grado de conocimientos técnicos, combinado con la comprensión de Fisiología Vegetal, así como de Química Inorgánica.
* Se requiere cuidado con los detalles, teniendo conocimiento de la especie que se cultiva.
SISTEMAS DE CULTIVO
Los sistemas de cultivo hidropónico se dividen en dos grandes grupos:
1. CERRADOS: son aquellos en los que la solución nutritiva sé recircula aportando de forma más o menos continua los nutrientes que la planta va consumiendo.
2. ABIERTO: en los que los drenajes provenientes de la plantación son desechados.
Dentro de estos dos grupos hay tantos sistemas como diseños de las variables de cultivo empleadas:
* Sistema de riego (goteo, subirrigación, circulación de la solución nutriente, tuberías de exudación, contenedores estancos de solución nutritiva, etc.) ç
* Sustrato empleado (agua, materiales inertes, mezclas con materiales orgánicos, etc.)
* Tipo de aplicación fertilizante (disuelto en la solución nutritiva, empleo de fertilizantes de liberación lenta aplicados al sustrato, sustratos enriquecidos, etc.)
* Disposición del cultivo (superficial, sacos verticales o inclinados, en bandejas situadas en diferentes planos, etc.)
* Recipientes del sustrato (contenedores individuales o múltiples, sacos plásticos preparados, etc.).
A nivel mundial los sistemas cerrados son los más extendidos, mientras que en nuestro país prácticamente la totalidad de las explotaciones comerciales son sistemas abiertos y que adoptan el riego por goteo (generalmente con una piqueta por planta), sin recirculación de la solución nutritiva dadas las condiciones generales de calidad de agua de riego y la exigencia de nivel técnico que tienen los sistemas cerrados.
NUTRICION MINERAL
FUNCION DE LOS ELEMENTOS MINERALES EN LAS PLANTAS
A parte de la energía solar, el CO2 y el agua, la planta requiere diversos elementos minerales que le son imprescindibles para su desarrollo. Es así, como en la literatura encontramos los “elementos o nutrientes esenciales”. Tres de ellos (C, H, O2) son aportados del aire y agua, los trece restantes provienen del suelo, para lo cual se debe mantener en un nivel suficiente y en condiciones asimilables, para que las plantas los puedan absorber en las cantidades que lo requieran. Estos son:
* Nitrógeno.
* Fósforo.
* Potasio.
* Azufre.
* Magnesio.
* Hierro.
* Cloro.
* Manganeso.
* Boro.
* Zinc.
* Cobre.
* Molibdeno.
NITRÓGENO:
Es el fertilizante que más influye en el crecimiento y rendimiento de las plantas, es constituyente de aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos, también forma parte de la molécula de clorofila. Una adecuada cantidad de nitrógeno produce un rápido crecimiento y de un color verde oscuro, lo que es una señal de la fuerte actividad fotosintética de la planta.
Una deficiencia produce un reducido crecimiento y su brotación es débil y de color
pálido, la falta de este elemento en las reservas al final del verano-otoño, puede provocar corrimiento de flor en la primavera siguiente.
Un exceso alarga la vegetación y los frutos tardan en madurar, además el fruto tiene menos aguante al transporte, en tomate se aprecia un color deslavado del fruto, jaspeado; mayor sensibilidad a las plagas y enfermedades, los tejidos verdes y tiernos son fácilmente parasitados; aumenta la salinidad del suelo y los efectos de sequía; favorece las carencias de cobre. Hierro y boro.
FÓSFORO:
Participa en la constitución de ácidos nucleicos (ADN y ARN), además cumple un rol en la transferencia y almacenaje de energía (ATP). Una adecuada cantidad da consistencia a los tejidos, favorece la floración, fecundación, fructificación y maduración, influye en la cantidad, peso y sanidad de semillas y frutos, favorece el desarrollo del sistema radicular, participa en la actividad funcional de la planta (fotosíntesis), es un factor de precocidad, es un elemento de calidad, haciendo las plantas más resistentes a plagas y enfermedades.
Puede provocar carencia de cobre, cinc, hierro y boro.
Su deficiencia se manifiesta en una disminución de crecimiento, madurez retardada, poco desarrollo de granos y frutos, hojas de color verde oscuro con puntas muertas, coloración rojo-púrpura en zonas de follaje.
El exceso de fósforo acelera la madurez, incrementa crecimiento de raíces.
POTASIO:
Es activador de muchas enzimas esenciales en fotosíntesis y respiración, activa enzimas necesarias para formar almidón y proteínas, favorece la formación de hidratos de carbono, aumenta el peso de granos y frutos, haciéndolos más ricos en azúcar y zumo, mejorando su conservación, favorece la formación de raíces, y las plantas resisten mejor la sequía, es un elemento de equilibrio y sanidad, aportando mayor resistencia a las heladas, a las plagas y a las enfermedades.
Su deficiencia se manifiesta por un enrollamiento hacia arriba del borde de las hojas acompañado por una quemadura de color café en as puntas y márgenes comenzando por las mas maduras, también presenta tallos débiles que favorecen la tendidura, frutos pequeños, semillas arrugadas y crecimiento lento, puede inducir carencias de magnesio, cobre, cinc, manganeso y hierro
CALCIO:
Constituye una parte esencial de la estructura de la pared celular y es indispensable para la división celular, favorece el crecimiento, da resistencia a los tejidos vegetales, desarrolla el sistema radicular, influye en la formación, tamaño y maduración de frutos.
Su deficiencia no es común, siendo los síntomas de esta la muerte de los puntos de crecimiento, coloración anormal oscura del follaje, caída prematura de brotes y flores y debilitamiento de los tallos.
Su exceso produce un aumento en el pH y dificulta la absorción de algunos elementos, como el potasio, boro, hierro y manganeso, forma fosfatos insolubles con el fósforo.
AZUFRE:
Favorece el crecimiento y desarrollo de las plantas, si hay carencias, la fructificación no es completa, es un componente de las proteínas y enzimas, interviene en los procesos de formación de la clorofila, favorece la formación de nódulos en las raíces de las leguminosas.
Su síntoma de deficiencia son hojas jóvenes de color verde claro o amarillento pudiendo algunas plantas verse afectados los tejidos mas viejos también, plantas pequeñas y alargadas, crecimiento retardado y retraso en la madurez, aumenta salinidad de los suelos.
MAGNESIO:
Es uno de los componentes principales de la clorofila, por lo que su carencia reduce la formación de hidratos de carbono, así como la capacidad productiva de las plantas, hace las plantas más resistentes a heladas y enfermedades, los frutos hacen gran consumo de este elemento, por lo que no es raro encontrar carencias en una agricultura intensiva.
Una deficiencia de magnesio provoca en la planta una clorosis invernal en las hojas y una necrosis en los márgenes, manteniéndose verde el área a lo largo del nervio central, los márgenes de las hojas se curvan hacia arriba, como emigra a las hojas jóvenes, puede producir grandes defoliaciones.
Es antagónico con el potasio, con lo que un abonado excesivo de éste produce carencias de magnesio, aumenta el riesgo de salinización.
HIERRO:
Su importancia radica ya que forma parte de enzimas y numerosas proteínas que acarrean electrones durante la fotosíntesis y respiración.
Su deficiencia provoca una inhibición rápida de la formación de clorofila provocando una clorosis intervenla pronunciada, pero primero en hojasjóvenes; en ciertas ocasiones es seguida de una clorosis venal. En casos severos las hojas se ponen blancas, con lesiones necróticas.
CLORO:
Tiene por función estimular la ruptura (oxidación) de la molécula de agua durante la fotosíntesis, importante en raíces, división celular en hojas y soluto osmoticamente activo de importancia.
Su deficiencia provoca un crecimiento reducido de hojas, marchitamiento y desarrollo de manchones cloróticos y necróticos, hojas adquieren color bronceado, las raíces disminuyen su longitud pero aumentan en grosor.
MANGANESO:
Activador de una o mas enzimas en la síntesis de ácidos grasos, las enzimas responsables en la formación del DNA y RNA y de las enzimas deshidrogenasa del ciclo de Krebs. Participa directamente en la fotosíntesis, en la formación de oxigeno desde el agua y en la formación de clorofila.
BORO:
Tiene un papel no bien entendido en las plantas. Puede ser requerido para el transporte del carbohidratos en el floema.
ZINC:
Requerido para la formación del ácido indol acetico de la hormona. Activa la dehidrogenasa del alcohol de las enzimas, la dehidrogenasa del ácido láctico, la dehidrogenasa del ácido glutamico y la carboxipeptidasa.
COBRE:
Actua como portador del electrón y como parte de ciertas enzimas. Está implicado en fotosíntesis, y también de la oxidación del polifenol y la reductasa posible del nitrato. Puede estar implicado en la fijación del nitrógeno.
MOLIBDENO:
Actua como portador del electrón en la conversión del nitrato a amonio y son también esencial para la fijación de nitrógeno.
SOLUCION NUTRITIVA
Un punto decisivo para el éxito en el cultivo hidropónico es la composición de las soluciones nutritivas. Estas deberán tener todos los elementos necesarios para las plantas, en las debidas condiciones y en las dosis convenientes, debiendo cumplir, junto a la misión de los elementos nutritivos, la que efectúan en el suelo los microorganismos y coloides. Así pues, debemos de dar gran importancia a la fabricación y control de las soluciones nutritivas.
TÉCNICAS DE DISOLUCIÓN
Para fabricar las soluciones nutritivas siempre es recomendable disolverlos por separado. Se disolverán primero en el estanque las sales más solubles y ácidas, y a continuación las demás.
Los microelementos, en cualquiera de los casos, deberán disolverse al ultimo y por separado.
Para las sales poco solubles se utiliza agua templada, debiendo usarse agua de lluvia o destilada para evitar las precipitaciones, acidificando el agua de uso en caso de utilizarse.
VALOR DEL pH
Es necesario un frecuente control del valor del pH, porque para cambios bruscos de la concentración de iones H son posibles fuertes daños en las plantas. Para reacciones neutras o ligeramente alcalinas suelen inmovilizarse el fósforo, hierro, boro y manganeso, lo cual suele dar motivo a las carencias correspondientes.
Deben de buscarse valores de pH entre 5.5 y 5.7 que son las mas adecuadas y como es frecuente que se eleve ligeramente el valor del pH a lo largo del cultivo, se deberá en este caso aportar ácido sulfúrico de forma que se vuelva al pH adecuado.
Para corregir el pH puede utilizarse también el ácido nítrico o el ácido fosfórico, aunque esto puede motivar un cambio importante en el contenido de macroelementos de la solución, lo cual presenta una desventaja. Para soluciones muy ácidas puede usarse KOH, NaOH o Ca(OH)2 para fijar el ácido en exceso.
SUMINISTRO DE HIERRO
El evitar las carencias de hierro presenta algunas dificultades en los cultivos hidropónicos, puesto que los valores del pH sobre 6 conducen a ser inmovilización, presentando los mismos efectos un aporte elevado en fósforo, también las altas temperaturas y la iluminación elevada, cosa que a menudo no es posible evitar en los cultivos en invernadero, dan lugar a presentarse carencias de hierro.
Cuando existen dificultades para el suministro del hierro es también muy recomendable el reducir el suministro de fósforo, por este medio se fuerza a la desaparición de la carencia, tanto en sustrato y la solución como en la planta.
CONCENTRACIONES DE LAS SOLUCIONES
Como han demostrado numerosos ensayos de nutrición, la sensibilidad de las más importantes plantas hortícolas es muy variable con relación a las distintas sales. Por esto se han clasificado en tres grandes grupos:
* Muy sensible: el desarrollo optimo se encuentra en concentraciones de 0.5-2 gr de sal por litro de solución. Ejemplo el pepino y lechuga.
* Tolerante: el optimo se sitúa entre 2-4 gr de sal por litro de solución.
* Relativamente resistente: presenta mayores necesidades nutritivas, pueden llegar a concentraciones de sales de 5-7 gr de sal por litro de solución. Ejemplo tomates y colirrabanos.
PROPORCION Y MEZCLA DE NUTRIENTES
Luck (1956) comprobó que una relación N:P2O5:K2O de 1:0.29:0.58 era muy apropiada para el cultivo hidropónico de tomates y pepinos, así como para la obtención de plantas jóvenes de lechugas y coles en grava de piedra pómez; también las soluciones con una relación N:P2O5:K2O de 1:0.8:1.5 aportan a los cultivos citados muy buenos resultados.
Para el éxito del cultivo hidropónico es de importancia, entre otros, el adaptar la relación del N:K2O con la correspondiente época del año, para una larga e intensiva luminosidad (verano) y en los otros meses con una insolación importante se recomienda utilizar relativamente bastante nitrógeno.
Tiene gran importancia en el cultivo hidropónico la forma de estos, en especial la forma de unión del nitrógeno y del ácido fosfórico. El nitrógeno se suele encontrar como ion amonio o nitrato. La relación entre ambas formas de unión deberá adaptarse a las condiciones generales de crecimiento; con una apropiada iluminación y temperatura puede suministrarse relativamente bastante nitrógeno amoniacal sin temor a daños, mientras que en los meses de invierno pobres en luz se procurara evitar dicho suministro de nitrógeno amoniacal.
El ácido fosfórico tiene la tendencia de precipitar el hidrógeno y otros oligoelementos, conduciendo estos a una forma imposible de asimilar por las plantas, este efecto se incrementa al aumentarse el contenido de fósforo de la solución nutritiva.
APORTE DE OLIGOELEMENTOS
Cuando las soluciones nutritivas se fabrican por medio de abonos completos que contienen oligoelementos, deberá añadirse en el cultivo hidropónico, la mayoría de las veces, solamente hierro y cobre como complemento.
Si se trabaja con abonos libres de oligoelementos, se recomienda añadir, además del hierro y cobre, manganeso, boro, zinc y eventualmente molibdeno.
PLAGUICIDAS
Ensayos han demostrado que la adición de plaguicidas en las soluciones nutritivas suele tener efectos positivos en la protección de las plantas.
MODALIDADES DE CULTIVO
Sistema de raíz flotante:
Es un sistema hidropónico por excelencia porque las raíces de las plantas están sumergidas parcialmente en solución nutritiva. La principal técnica comercial es la Técnica de Flujo Profundo (DFT, Deep Flow Technique), donde planchas de termopor o poliestireno expandido flotan sobre una solución nutritiva aireada frecuentemente a través de una comprensora. La plancha actúa como soporte mecánico y cada una flota sosteniendo un determinado número de plantas.
Este sistema ha sido adaptado para ser utilizado en proyectos de hidroponía social en diferentes países latinoamericanos, generalmente para cultivar hortalizas de hojas, como diversas variedades de lechuga, albahaca, apio, menta, hierba buena, huacatay, entre otros.
Para lograr una buena producción es muy importante airear la solución nutritiva; ésta se puede hacer inyectando aire con una compresora o, manualmente utilizando un batidor plástico limpio, por lo menos dos veces al día. Esta acción permite redistribuir los nutrientes y oxigenar la solución. La presencia de raíces de color oscuro es un indicador de una mala oxigenación y esto limita la absorción de agua y nutrientes, afectando el crecimiento y desarrollo de las plantas.
Sistema Aeropónico:
En este sistema las plantas están creciendo sostenidas en agujeros en planchas de termopor (poliestireno expandido). El sistema aeropónico tiene la forma de un triángulo equilátero y sirve para producir cultivos de hojas de poca altura.
Las raíces están suspendidas en el aire debajo de la plancha y encerradas en una cámara de aspersión. La cámara está sellada por lo que las raíces están en oscuridad y están saturadas de humedad. Un sistema de nebulización asperja periódicamente la solución nutritiva sobre las raíces. El sistema está normalmente encendido sólo unos cuantos segundos cada 2 a 3 minutos, tiempo suficiente para humedecer y oxigenar las raíces. Generalmente este sistema hidropónico se utiliza más para fines ornamentales o decorativos que para fines comerciales porque sus costos de operación son altos. Una desventaja del sistema es el crecimiento desuniforme que resulta de las variaciones en la intensidad luminosa sobre las plantas inclinadas.
Sistema NFT:
El término NFT son las iniciales de Nutrient Film Technique y que traducido del inglés significa "la técnica de la película nutriente". También se le conoce como sistema de recirculación continua. El principio del sistema consiste en recircular continuamente la solución por una serie de canales de PVC de forma rectangular y de color blanco, llamados canales de cultivo. En cada canal hay agujeros donde se colocan las plantas sostenidas por pequeños vasos plásticos. Los canales están apoyados sobre mesas o caballetes, y tienen una ligera pendiente que facilita la circulación de la solución. Luego la solución es recolectada y almacenada en un tanque.
Una electrobomba funciona continuamente durante las 24 horas del día. Por los canales circula una película o lámina de apenas 3 a 5 milímetros de solución nutritiva. La recirculación mantiene a las raíces en contacto permanente con la solución nutritiva, favoreciendo la oxigenación de las raíces y un suministro adecuado de nutrientes minerales para las plantas. El sistema es muy usado para cultivos de rápido crecimiento como la lechuga y albahaca.
TIPOS DE SUSTRATO
Sustrato:
Junto a un buen suministro de agua y elementos nutritivos, tiene gran importancia en los cultivos hidropónicos la respuesta de las raíces, son pues, solo aptos como sustratos en estos cultivos aquellas materias que a causa de su granulometría y estabilidad estructural ofrecen la posibilidad de una aireación elevada.
Mientras mas elevada es la capacidad de retención de agua del sustrato, menos frecuentes deben ser los riegos; además, no debe dificultarse la parte porosa ocupada por aire, es decir, deben existir bastantes macroporos, se puede obtener un óptimo mezclando de forma apropiada materiales compactos con otros porosos y de gránulos gruesos o utilizando materias orgánicas las cuales poseen una estructura esponjosa y mejoran, por tanto, la porosidad al aire y agua.
La estabilidad estructural será la que determine si se ha de mantener con el tiempo una porosidad correcta, dependiendo del poder de disgregación y descomposición del material, los cuales deben de ser los menores posibles.
La granulometría varia de 2-6 mm para los sustratos compactos y de 2-15 para los sustratos porosos; los gránulos menores a 2 mm acarrean compactación del sustrato y la falta de oxígeno, debiendo por tanto eliminarse por cernido u otros medios, cuando no es posible suministrar el agua de forma extremadamente exacta.
Desde el punto de vista químico, debe ser inactivo, o sea, ni absorber ni suministrar ningún elemento nutritivo, puesto que esto representaría una alteración en la solución nutritiva. En cuanto a la parte biológica, al comienzo del cultivo debe estar libre de plagas o enfermedades; es peligroso, por tanto, cualquier material que tenga tierra, especialmente de compost, pues los daños de infección serian es este caso muy acentuados.
Los sustratos se pueden dividir es:
o Sustratos Naturales.
+ Agua.
+ Gravas.
+ Arenas.
+ Tierra Volcánica.
+ Turbas.
+ Corteza de pino.
+ Fibra de coco.
o Sustratos Artificiales.
+ Lana de roca.
+ Perlita.
+ Vermiculita.
+ Arcilla expandida.
+ Poliestireno expandido.
Agua:
Es común su empleo como portador de nutrientes, aunque también se puede emplear como sustrato.
Gravas:
Suelen utilizarse las que poseen un diámetro entre 5 y 15 mm. Destacan las gravas de cuarzo, la piedra pómez y las que contienen menos de un 10 % de carbonato cálcico. Su densidad aparente es de 1500-1800 Kg7m3. Poseen una buena estabilidad estructural, su capacidad de retención de agua es baja si bien su porosidad es elevada (más del 40 % del volumen). Su uso como sustrato puede durar varios años. Algunos tipos de gravas, como las de piedra pómez o de arena de río, deben lavarse antes de utilizarse. Existen algunas gravas sintéticas, como la herculita, obtenida por tratamiento térmico de pizarras.
Arenas:
Las que proporcionan los mejores resultados son las arenas de río. Su granulometría más adecuada oscila entre 0.5 y 2 mm de diámetro. Su densidad aparente es similar a la grava. Su capacidad de retención del agua es media (20 % del peso y más del 35 % del volumen); su capacidad de aireación disminuye con el tiempo a causa de la compactación; su capacidad de intercambio catiónico es nula. Es relativamente frecuente que su contenido en caliza alcance el 8-10 %. Algunos tipos de arena deben lavarse previamente. Su pH varía entre 4 y 8. su durabilidad es elevada. Es bastante frecuente su mezcla con turba, como sustrato de enraizamiento y de cultivo en contenedores.
Tierra volcánica:
Son materiales de origen volcánico que se utilizan sin someterlos a ningún tipo de tratamiento, proceso o manipulación. Están compuestos de sílice, alúmina y óxidos de hierro. También contiene calcio, magnesio, fósforo y algunos oligoelementos. Las granulometrías son muy variables al igual que sus propiedades físicas. El pH de las tierras volcánicas es ligeramente ácido con tendencias a la neutralidad. La CIC es tan baja que debe considerarse como nulo. Destaca su buena aireación, la inercia química y la estabilidad de su estructura. Tiene una baja capacidad de retención de agua, el material es poco homogéneo y de difícil manejo.
Turbas:
Las turbas son materiales de origen vegetal, de propiedades físicas y químicas variables en función de su origen. Se pueden clasificar en dos grupos: turbas rubias y negras. Las turbas rubias tienen un mayor contenido en materia orgánica y están menos descompuestas, las turbas negras están más mineralizadas teniendo un menor contenido en materia orgánica. Es más frecuente el uso de turbas rubias en cultivo sin suelo, debido a que las negras tienen una aireación deficiente y unos contenidos elevados en sales solubles. Las turbias rubias tiene un buen nivel de retención de agua y de aireación, pero muy variable en cuanto a su composición ya que depende de su origen. La inestabilidad de su estructura y su alta capacidad de intercambio catiónico interfiere en la nutrición vegetal, presentan un pH que oscila entre 3,5 y 8,5. Se emplea en la producción ornamental y de plántulas hortícolas en semilleros. Propiedades de las turbas (Fernández et al. 1998)
| Propiedades | Turbas rubias | Turbas negras |
| Densidad aparente (gr/cm3) | 0.06-0.1 | 0.3-0.5 |
| Densidad real (gr/cm3) | 1.35 | 1.65-1.85 |
| Espacio poroso (%) | 94 o más | 80-84 |
| Capacidad de absorción de agua (gr/100gr MS) | 1.049 | 287 |
| Aire (% volumen) | 29 | 7.6 |
| Agua fácilmente disponible (% volumen) | 33.5 | 24 |
| Agua de reserva (% volumen) | 6.5 | 4.7 |
| Agua dificilmente disponible (% volumen) | 25.3 | 47.7 |
| CIC (meq/100 gr) | 110-130 | 250 o más |
Corteza de pino:
Se pueden emplear cortezas de diversas especies vegetales, aunque la más empleada es la de pino, que procede básicamente de la industria maderera. Al ser un material de origen natural posee una gran variabilidad. las cortezas se emplean en estado fresco (material crudo) o compostadas. Las cortezas crudas pueden provocar problemas de deficiencia de nitrógeno y de fitotoxicidad. Las propiedades físicas dependen del tamaño de sus partículas, y se recomienda que el 20-40% de dichas partículas sean con un tamaño inferior a los 0,8 mm. es un sustrato ligero, con una densidad aparente de 0,1 a 0,45 g/cm3. La porosidad total es superior al 80-85%, la capacidad de retención de agua es de baja a media, siendo su capacidad de aireación muy elevada. El pH varía de medianamente ácido a neutro. La CIC es de 55 meq/100 g.
Fibra de coco:
Este producto se obtiene de fibras de coco. Tiene una capacidad de retención de agua de hasta 3 o 4 veces su peso, un pH ligeramente ácido (6,3-6,5) y una densidad aparente de 200 kg/m3. Su porosidad es bastante buena y debe ser lavada antes de su uso debido al alto contenido de sales que posee.
Lana de roca:
Es un material obtenido a partir de la fundición industrial a más de 1600 ºC de una mezcla de rocas basálticas, calcáreas y carbón de coke. Finalmente al producto obtenido se le da una estructura fibrosa, se prensa, endurece y se corta en la forma deseada. En su composición química entran componentes como el sílice y óxidos de aluminio, calcio, magnesio, hierro, etc. Es considerado como un sustrato inerte, con una C.I.C. casi nula y un pH ligeramente alcalino, fácil de controlar. Tiene una estructura homogénea, un buen equilibrio entre agua y aire, pero presenta una degradación de su estructura, lo que condiciona que su empleo no sobrepase los 3 años. Es un material con una gran porosidad y que retiene mucha agua, pero muy débilmente, lo que condiciona una disposición muy horizontal de las tablas para que el agua se distribuya uniformemente por todo el sustrato. Propiedades de la lana de roca (Fernández et al. 1998)
| Densidad aparente (gr/cm3) | 0.09 |
| Espacio poroso (%) | 96.7 |
| Material sólido (% volumen) | 3.3 |
| Aire (% volumen) | 14.9 |
| Agua fácilmente disponible + agua de reserva (% volumen) | 77.8 |
| Agua difícilmente disponible (% volumen) | 4 |
Perlita:
Material obtenido como consecuencia de un tratamiento térmico a unos 1.000-1.200 ºC de una roca silícea volcánica del grupo de las riolitas. Se presenta en partículas blancas cuyas dimensiones varían entre 1,5 y 6 mm, con una densidad baja, en general inferior a los 100 kg/m3. Posee una capacidad de retención de agua de hasta cinco veces su peso y una elevada porosidad; su C.I.C. es prácticamente nula (1,5-2,5 meq/100 g); su durabilidad está limitada al tipo de cultivo, pudiendo llegar a los 5-6 años. Su pH está cercano a la neutralidad (7-7,5) y se utiliza a veces, mezclada con otros sustratos como turba, arena, etc.
Propiedades de la perlita (Fernández et al. 1998)
| Propiedades físicas | Tamaño de las partículas (mm de diámetro) |
0-15
(Tipo B-6) | 0-5
(Tipo B-12) | 3-5
(Tipo A-13) |
| Densidad aparente (Kg/m3) | 50-60 | 105-125 | 100-120 |
| Espacio poroso (%) | 97.8 | 94 | 94.7 |
| Material sólido (% volumen) | 2.2 | 6 | 5.3 |
| Aire (% volumen) | 24.4 | 37.2 | 65.7 |
| Agua fácilmente disponible (% volumen) | 37.6 | 24.6 | 6.9 |
| Agua de reserva (% volumen) | 8.5 | 6.7 | 2.7 |
| Agua difícilmente disponible (% volumen) | 27.3 | 25.5 | 19.4 |
Vermiculita:
Se obtiene por la exfoliación de un tipo de micas sometido a temperaturas superiores a los 800 ºC. Su densidad aparente es de 90 a 140 kg/m3, presentándose en escamas de 5-10 mm. Puede retener 350 litros de agua por metro cúbico y posee buena capacidad de aireación, aunque con el tiempo tiende a compactarse. Posee una elevada C.I.C. (80-120 meq/l). Puede contener hasta un 8% de potasio asimilable y hasta un 12% de magnesio asimilable. Su pH es próximo a la neutralidad (7-7,2).
Arcilla expandida:
Se obtiene tras el tratamiento de de nódulos arcillosos a más de 100 ºC, formándose como unas bolas de corteza dura y un diámetro, comprendido entre 2 y 10 mm. La densidad aparente es de 400 kg/m3 y posee una baja capacidad de retención de agua y una buena capacidad de aireación. Su C.I.C. es prácticamente nula (2-5 meq/l). Su pH está comprendido entre 5 y 7. Con relativa frecuencia se mezcla con turba, para la elaboración de sustratos.
Poliestireno expandido:
Es un plástico troceado en flóculos de 4-12 mm, de color blanco. Su densidad es muy baja, inferior a 50 Kg/m3. Posee poca capacidad de retención de agua y una buena posibilidad de aireación. Su pH es ligeramente superior a 6. Suele utilizarse mezclado con otros sustratos como la turba, para mejorar la capacidad de aireación.
ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y SISTEMAS DE RIEGO
ESTRUCTURA DE SOPORTE(contenedores)
Entre estas estan los recipientes que contienen el sustrato y por ende las plantas, estos deben tener las siguientes características:
o Impermeable.
o Opaco para evitar la acción de la luz.
o Profundidad de 20 a 30 cm.
o Fondo con orificio obturante para la evacuación de soluciones.
o Forma y tamaño a voluntad pero con algunas restricciones.
El mejor tipo que se ha acomodado a estos objetivos es el tipo batea o artesa, de unos 80 cm de largo por unos 30 cm de ancho y 25 a 30 cm de profundidad.
SISTEMAS DE RIEGO
Dentro de los sistemas hidropónicos, el sistema de riego localizado como el de riego por goteo es el más usado a nivel mundial, principalmente con lana de roca. La solución nutritiva o el agua suministrada a cada planta a traves de goteros conectados en mangueras de goteo de polietileno de color negro. El riego se hace aplicando pequeñas cantidades de solución nutritiva directamente en la zona radicular. El sistema es muy usado para la producción de cultivos de fruto como tomate, pimiento, melón, pepinillo y sandia.
El riego localizado en general, presenta las siguientes ventajas:
o Mayor aprovechamiento por planta del agua aportada.
o Mantenimiento constante del nivel óptimo de humedad del suelo.
o Reducción de la dosis de fertilizantes debido a su mayor eficacia.
o Mayos uniformidad en el desarrollo vegetativo, aumento de la producción y mejora de la calidad.
o No precisa abancalamiento.
o Disminución del grado de infección de malas hierbas al mojar menos superficie de suelo o sustrato.
o No produce apelmazamiento del terreno al eliminar labores mecánicas.
o Buen acceso a la plantación en cualquier momento como consecuencia de permanecer las calles secas.
o Ahorro de mano de obra.
Por el contrario, p`resenta los siguientes inconvenientes:
o Precisa una mayor especialización por parte del agricultor.
o Riesgo de salinización como consecuencia de un inadecuado manejo del riego.
o Necesidad de diseño y montaje de las instalaciones por personal altamente especializado.
o Control de calidad de los materiales que se instalan
CULTIVOS HORTICOLAS MAS EXTENDIDOS
Cualquier tipo de hortaliza es suceptible de ser cultivada en hidroponía en mayor o menor medida. De este modo, las condiciones agroclimáticas disponibles (calidad del agua de riego, microclima, época de cultivo, etc.) junto a los canales de comercialización hortícolas existentes en la zona, son los que determinan los cultivos a implantar.
Podemos citar entre los otros cultivos de hidroponía las siguientes hortalizas:
* Tomate.
* Pimiento de Gernika.
* Lechuga.
* Judía de enrame.
* Endivia.
* Pepino.
* Papas.
* Pimiento de asar.
* Champiñones.
* Acelgas, etc.
* Melones y Sandias.
Cada uno de estos cultivos tiene unos cuidados culturales y unas exigencias medioambientales y nutricionales específicas, aunque existen formulaciones de solucines nutritivas con las que la mayoría de los cultivos vegetan adecuadamente, el fin que se persigue (obtención de un rendimiento lo más cercano posible al potencial del cultivo), hace que para cada plantación y según las características agroclimáticas de la misma se efectúe una nutrición hídrica y mineral a medida.
En hidroponía por lo tanto se usan «cultivar» que son el resultado de la mejora genética acordada, precisamente, con fines de adaptación a las particulares condiciones del invernadero. El hecho de que se obtengan resultados superiores gracias a las ventajas higiénicas y nutricionales del medio hidropónico hace esperar una prolongación de la lista de las especies cultivables, con la introducción de las excluidas hasta ahora en los invernaderos sobre terreno, a causa de la incidencia de graves fitopatías.
Tomate:
Los tomates constituyen la demostración más típica de lo que se puede obtener con este tipo de cultivo. La abundancia y la calidad de la cosecha, la facilidad para su cultivo y el alto precio alcanzado fuera de estación en el mercado lo caracterizan como un cultivo muy adecuado.
Con la variedad «Joffre», Homes y Ansiaux obtuvieron un óptimo rendimiento con densidad, muy elevada, de 18 plantas por 2m . Con esta densidad, sin embargo, disminuye la rapidez, las plantas son más delicadas y los frutos un poco más pequeños.
Melones y Sandias:
Los melones requieren una mayor luminosidad que las sandías; ambos necesitan de una temperatura más constante que los tomates. El trasplante precisa de muchos cuidados puesto que en estas plantas las nuevas raíces retardan su crecimiento.
Papas
Para las patatas se requiere un lecho espeso, cuidadosamente protegido de la luz; las raíces y los tubérculos deben ser mantenidos a una temperatura que no sobrepase los 15-20 C., incluso cuando la externa sea elevada.
El pH ideal, para mantener en todo el período de producción, es 6,0.
Cuando la planta ha alcanzado una altura tal que no puede sostenerse por sí sola se recurre a tutores.
Todas las variedades se adaptan bien a tal sistema de cultivo; en particular 'se pueden recordar las siguientes: Ibrido Gemini, Ibrido Radar, Ibrido Rocket, Ibrido Marex, Ibrido Pepinex.
Lechuga:
La lechuga se siembra en pequeños depósitos de agua, con vermiculita o arena. Empapar bien y cubrir con plástico, de modo que la humedad se mantenga constante. Regar con una solución de pH 6,5 y a baja concentración. Como sistema hidropónico se aconseja la subirrigación.
Todas las variedades son aptas; se pueden obtener óptimos resultados con las variedades «Great Lakes».
Champiñones:
Se pueden obtener óptimos resultados a condición de reproducir con cuidado las condiciones más parecidas a las naturales, en lo que se refiere a la nutrición, la ventilación, la temperatura y la humedad.
La reproducción se efectúa por simientes o esporas que se encuentran fácilmente a la venta en las tiendas especializadas, en forma de tabletas que hay que dividir en pedacitos y sembrar a 2 cm. de profundidad, espaciándolos de 20 a 25 cm. También se puede desmenuzar la tableta y esparcirla sobre toda la superficie del medio, efectuando seguidamente una especie de rastrillaje, para cubrirla.
En dos semanas aproximadamente se obtiene la germinación; la fructificación tiene lugar después de 30-35 días.
Se aconsejan recipientes planos, bien impermeabilizados, de una altura de unos 25 cm., con orificio de salida lateral. Los recipientes se mantienen a la sombra escogiendo bodegas o cuevas con ausencia de corrientes de aire y allí donde haya un cierto grado de humedad. La temperatura adecuada es de 15-20º C, pero también puede ser levemente más alta, para favorecer una mayor evaporación y suministrar un aumento de la humedad atmosférica.
Se aconsejan dos fórmulas de soluciones nutritivas, especialmente indicadas.
Endivia:
Puede emplearse como sustrato la turba o el cultivo hidropónico. Actualmente se emplea la hidroponía, pues se obtienen mayores producciones, de mejor calidad y con las pellas más limpias, lo que facilita las labores de manipulación de postcosecha. El forzado hidropónico se prefiere al forzado en turba porque es más económico y manejable, aunque la utilización de las soluciones nutritivas sea más compleja. En el forzado hidropónico se adaptan las condiciones del ciclo para que este dure 21 días y las endibias se recolecten cuando el ápice de la pella ha alcanzado una longitud de aproximadamente el 50% de la longitud de las hojas. El rendimiento obtenido con este sistema es aproximadamente de 70 kg/ha.
Para conseguir producciones sucesivas durante 8 o 9 meses, lo ideal es dividir la cámara en sectores que permitan ir graduando las siembras, los crecimientos y renovando constantemente el stock.
CONSTRUYENDO UN JARDIN HIDROPONICO
Un jardín hidropónico de raíz flotante es fácil de construir y puede proveer una cantidad enorme de vegetales nutritivos para usos en el hogar, y lo mejor de todo, sistemas hidropónicos libre de pestes. Esta guía sencilla mostrará como construir tu propio jardín hidropónico de raíz flotante utilizando materiales de fácil adquisición.
Sistema de raíz flotante:
El método utiliza un medio líquido que contiene agua y sales nutritivas. Este sistema ha sido denominado "cultivo de raíz flotante", ya que las raíces flotan dentro de la solución nutritiva, pero las plantas están sostenidas sobre una lámina de anime (poliuretano expandido) que se sostiene sobre la superficie del líquido.
Materiales:
* Tablas de madera nuevas o recicladas, dependiendo de las posibilidades económicas (dos de 2 metros; dos de 1,20; 13 de 1,30; y seis de 0,32 de largo).
* 110 clavos de 1 1/2 pulgada, martillo, serrucho, engrapadora y cinta métrica.
* 3,68 m2 (2,36 x 1,56) de plástico negro de calibre 0,10.
Pasos para la construcción:
1. Después de calcular y medir las dimensiones cortamos las tablas en forma muy pareja, obteniendo las dos tablas de 2 m que conforman el largo y las dos de 1,20 m del ancho del contenedor.
2. Clavando estas cuatro tablas obtenemos el marco del contenedor. El ancho de 12 cm. de las tablas nos da la altura ideal. Estas son las dimensiones que tomaremos como ejemplo.
3. Las tablas de 1,30 m se clavan atravesadas a lo ancho en la parte que irá hacia abajo, colocando primero las de los dos extremos, que deben ir perfectamente alineadas por todos los lados con las del marco. Las demás se clavan dejando una separación de 3-4 cm. entre una y otra, con lo que queda terminada la caja, cuya altura no debe ser superior a 12 cm. Al clavar las tablas, hay que tener la precaución de que éstas queden bien emparejadas en las esquinas y bordes, para que no haya salientes que pudieran romper el plástico, ya que esto afectaría la impermeabilidad del contenedor, ocasionaría desperdicio de agua y nutrientes, y disminuiría la duración.
4. Después de terminada la caja, clavamos las seis patas en los cuatro extremos y en el centro de cada lado; deben colocarse en la parte externa del contenedor, nunca en su parte interior, pues allí dificultan la colocación del plástico, disminuyen el área útil y hacen más difícil las labores de manejo. La función de las patas es hacer que la base de la cama quede separada del suelo, permitiendo una buena circulación de aire. De este modo ayuda a que no se produzca humedecimiento del área próxima al cultivo y se disminuye el riesgo de enfermedades y la aparición de algunos insectos que se establecen debajo de ella sin ser detectados. Veinte (20) centímetros de separación entre la base del contenedor y el suelo son suficientes, pero desde punto de vista de la comodidad y de la prevención de daños por niños o animales, la altura ideal de las patas es un metro, pero se debe considerar que esto conlleva mayores gastos en madera.
5. Colocación del plástico (impermeabilización): Para impermeabilizar el contenedor se necesita un plástico negro de calibre 0,10; su función es evitar el humedecimiento y pudrición de la madera e impedir que se pierdan los nutrientes rápidamente. El color negro es para evitar la formación de algas y para dar mayor oscuridad a la zona de las raíces. El plástico nunca debe colocarse sobre el piso, a menos que se hayan barrido de éste todas las asperezas que pudieran perforarlo o que esté forrado con periódicos viejos. Siempre debería medirse y cortarse sostenido en el aire.
6. Ahora procedemos a colocarlo en el contenedor con mucho cuidado, para no romperlo ni perforarlo con las astillas de la madera, clavos salientes o las uñas. En las esquinas, el plástico debe quedar bien en contacto con el marco y con la base. El plástico debe engramparse a los costados exteriores del marco del contenedor.
7. Se debe cortar una lámina de anime de 2,5 centímetros (una pulgada) de espesor, con un largo y ancho dos centímetros menor que el largo y ancho del contenedor. Marcamos las distancias a las que vamos a colocar las plantas, señalando con puntos gruesos el lugar donde irá cada planta.
8. Rellenar el contenedor con 227 litros de agua para que la cara superior del anime coincida con el borde superior del marco de madera.
9. Agregar fertilizante soluble en agua tal como el 20-20-20 con micro nutrientes a razón de dos cucharaditas de fertilizante y una cucharadita de Sal de Epson, por cada 4 litros de agua utilizada en el contenedor. Utilice un cuchara larga de plástico o de vidrio para mezclar el agua con el fertilizante.
10. Para perforar los agujeros en la lámina se aplica en cada punto señalado un pedazo de tubo redondo de una pulgada (dos y medio centímetros) de diámetro y 20 cm. de largo, previamente calentado en uno de sus extremos, o aplicando un taladro con una broca suficiente al diámetro requerido, el cual sacará un bocado del material dejando un orificio casi perfecto.
11. El tamaño del agujero en el anime deberá coincidir en su parte inferior con el tamaño del envase a emplear. En el comercio hay disponible envases plásticos pequeños para cultivos con agujeros en su parte inferior "net pots" o también se podrá emplear copas de café en Styrofoam. Es muy importante que una vez que la copa este en el agujero, este no se extienda mas abajo del borde inferior del anime. Esto permitirá que las raíces absorban nutrientes y oxígeno.
12. La separación óptima para la mayoría de las plantas es la equivalente a formar 32 agujeros de plantación en el anime utilizado en el sistema de raíz flotante.
13. Haz un trasplante de plantas jóvenes que tengan un mínimo de dos hojas directamente en las copas.
14. Después de hacer el trasplante no agregues nada alrededor de la planta, así permitirás que las raíces permanezcan húmedas y se facilite la absorción del oxígeno.
15. Agrega agua y la mezcla de fertilizante (solución nutritiva) en la proporción antes mencionada, cuando baje el nivel del anime respecto a la altura del marco de madera. Así se mantendrá el anime flotando en la posición apropiada.
Para mantener un nivel suficiente de oxigeno diluido en el contenedor podemos emplear un compresor de aire de los utilizados en los acuarios o peceras. También podemos hacer el mismo efecto si cuatro veces al día movemos las manos dentro del contenedor con el fin de formar burbujas.
Las lechugas y otros vegetales de raíz corta crecerán mejor en el jardín hidropónico de raíz flotante. Puedes experimentar con otros cultivos, por ejemplo, albahaca, apio, hierbas aromáticas e incluso flores.
Consideraciones generales para conseguir un cultivo óptimo:
* Disponer de un mínimo de seis (6) horas de luz solar al día en el lugar elegido.
* Próximo a la fuente de suministro de agua.
* No tenerlo expuesto a vientos fuertes.
* Próximo al lugar donde preparamos y guardamos los nutrientes hidropónicos.
* No emplear lugares excesivamente sombreados por árboles o construcciones.
* Evitar el acceso de animales domésticos.